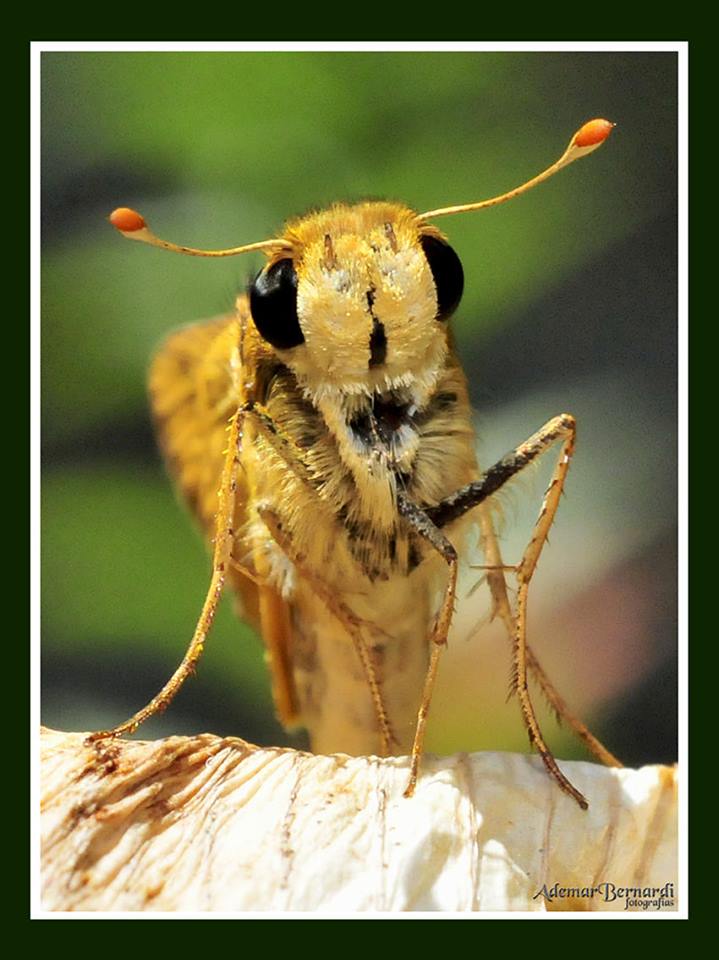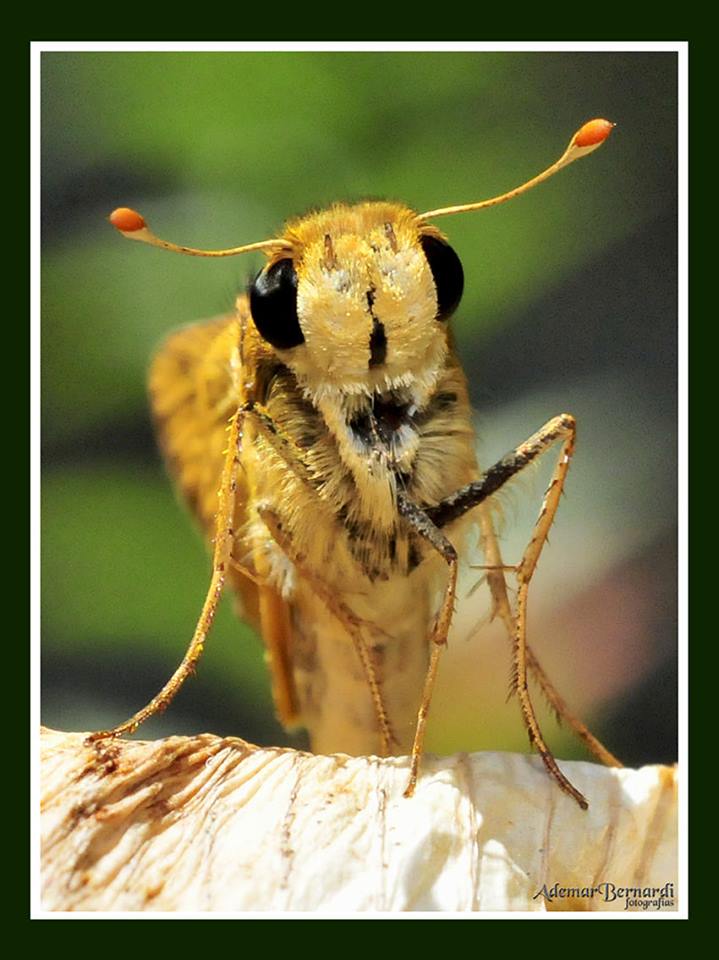EL CURITA ABRUZZÉS
Voy a contarles mi historia. Me llamo Amedeo Concistoro Di Iulio. El curita abruzzés. El Padre Amadeo.
Siempre supe sobre mi vocación. No hubo dudas, no hubo llamados en sueños ni revelaciones. De chico sabía cuál era el camino y esa certeza tranquilizaba mi alma.
Cuando corría alegre y despreocupado por las colinas ondulantes en mi Casacanditella natal, siguiendo descalzo a mi madre y mis hermanas mientras trabajaban la “campagna”, alzaba los ojos al cielo y el sol me enceguecía, pero volvía a su vez clara mi mirada. Las mujeres se movían con empeño entre viñas y olivos, modestos cultivos, aleteando aquí y allá sus gráciles manos como pájaros. Y al volver a casa, un tomate rojo, fresco y dulzón era mi premio, mi hermana cómplice lo sacaba de su delantal y me lo ofrecía como fruta del paraíso.
Era una época tan difícil como feliz. Mi padre buscando un mejor destino para todos, en tierras lejanas que prometían, y extrañamente, cumplían sus promesas. “Ottavio è andato a fare l’America”, oía decir. Y eso para mí significaba tener al viejo lejos y la ausencia de su mirada azul y circunspecta. También me faltaba mi hermano mayor, ese ángel protector que luego sería compañero y amigo incondicional. Con papá en su aventura americana, preparaban el sendero, calentaban el nido, hacían su suerte, que era en definitiva la de todos.
Vida dura y tranquila a la vez. Y los presagios de la guerra eran eso, simples señales. Cómo imaginar que las largas garras de una contienda feroz alcanzarían nuestra pequeña comarca.
Para mí los domingos eran una fiesta, corriendo por las callecitas estrechas detrás de esas amadas cuatro mujeres, rumbo a la Iglesia. Íbamos con nuestras mejores prendas, que ellas cosían, bordaban y mantenían de estreno. Subíamos por la calle empinada mirando las montañas, hasta la Chiesa della Madonna: frente a la Cruz, con los sueños y la inocencia de mis pocos años, sabía. Y ellas sabían de mi convencimiento. Aunque no hicieran falta palabras, en mi hogar se hablaba lo suficiente y se cantaba mucho.
Cerca de mis doce años llegó el momento de partir. Y un helado día de enero dejamos “il piccolo paesino“ entre lágrimas y esperanzas. Conservo un recuerdo prístino, blanco de tanta nieve. Mamá, mis hermanas, mi hermano Antonio con su incipiente polio y su dolor y yo, Amedeo. De Chieti a Génova para embarcar. Papá y Clemente esperaban en Buenos Aires.
En esa travesía tan larga para mis cortos años, tuve tiempo de reafirmar aquello que mi corazón anhelaba. No había brechas en mi Fe.
Después … todo fue un torbellino. Un cambio rotundo, el aturdimiento, la confusión, la nostalgia. Y por fin, el futuro viéndose promisorio. Estábamos juntos otra vez los ocho, en esa tierra vasta y plana, inmensa y generosa. Argentina, pampa plateada, abriéndonos sus brazos desaforados y amorosos. Llegaría con el tiempo a amarla visceralmente.
Éramos el prototipo de la familia inmigrante. Parecíamos esas proles que se describían en libros y películas. El viejo, artesano y con un orgullo feroz. La vieja, pequeñita, mansa, silenciosa y dulce. Las tres vírgenes virtuosas que luego serían “bien” casadas, bellas sin ostentación, habilidosas y con un parecido asombroso entre sí. El mayor de los hijos heredando el talento del padre en sus manos. Y los dos varones restantes completando ese cuadro tan de ficción: uno se consagraría a la fe, otro a la ley.
Entré joven al seminario. Era curioso, y sentía que les debía a ellos, mi familia, el cultivarme y ser algo más que un simple cura. Y no hablo de aspiraciones jerárquicas que nunca tuve. Amaba estudiar, amaba los idiomas, amaba los universos que el saber me mostraba. Y amaba profundamente a Cristo y a su Madre.
Tuve amigos en esa época que conservé en la vida. Fuimos protagonistas de graciosas anécdotas y otras inconfesables. Éramos muchachos al fin y aún estábamos lejos de los votos. Uno de ellos al ordenarse se instaló en una villa miseria con sus sueños de reivindicación y sus ideas tercermundistas. Para horror de su aristocrática familia porteña. Otro con el tiempo colgaría la sotana, desilusionado de los designios de Dios y las acciones de los hombres.
Mi ordenación sacerdotal fue en octubre del año del Señor de 1949, en la Catedral de Rosario. Mamá no paró de llorar. Y a papá se le llenó el pecho de orgullo. Como a todos mis hermanos. Y cuñados, mis hermanas ya habían hecho sus vidas.
Días después diría mi primera misa, esta vez en la ciudad de Firmat donde residían los Concistoro Di Iulio. Ese domingo luminoso de octubre en horas de la mañana caminamos por las calles firmatenses hasta la Iglesia de la Merced. Atmósfera pueblerina, los chicos alineados en las veredas, las doñas tirando flores. Veo en las fotos la cara llorosa de mi madre y mi corazón se estremece de emoción. Es que en esa época fue todo un acontecimiento para la comunidad, las vocaciones siempre escasearon y tener un curita “propio” no era común.
Poco antes, Antonio mi hermano menor, me había dado un regalo hecho con sus manos hábiles: un cuadro en madera tallada, con la frase “Todo mi sacrificio y sufrimiento los ofrezco a Dios, para que seas un santo sacerdote”. Hermanito mío, con tanto dolor en su pequeño cuerpo maltrecho por la poliomielitis y tanta fuerza en su alma. Con los años fue abogado, y un consumado artista. No era de este mundo, y a los 33 años se mató volviendo de un viaje con amigos. Querido Antonito.
Vuelvo a mi primera misa, concelebrada. El roquete que usé ese día estaba deliciosamente confeccionado con una sábana de hilo blanco, hecha por mamá al telar en Italia. Mis tres hermanas durante un año habían bordado en él dos ángeles hincados ante el Santísimo Sacramento.
En el momento de la Eucaristía supe cuán feliz sería en el camino elegido. Y cuán difícil caminarlo, también. Quería ser un apóstol, entregar mis palabras, mis entusiasmos y sacrificios. Quería el apostolado. Dar y darme entero. Donar mi vida a Él, por Él y para Él. No era otra cosa sino un operario para la mies, que era, es y será mucha.
Después, vino la vida. La vida de cura, digo. Mi primer destino fue una parroquia de un pequeñísimo pueblito del sur de la provincia de Santa Fe. Ahí llegué con mis ilusiones y mis ganas. La feligresía me recibió con cariño, era la primera vez que un sacerdote residiría en el pueblo.
En 1958 mis superiores me enviaron a otro poblado, que sería en definitiva “mi tierra, mi sangre y mi corazón”. Me adoptaron y los adopté. Y esto duró hasta el final de mi vida. El padre Amadeo (sin la “e” ) fue parte de Chovet. Le pertenecí, y me perteneció.
Era y es una comunidad de inmigrantes croatas, en el corazón de la pampa húmeda. Ahí fui asignado como cura párroco, con la felicidad de estar a pocos kilómetros de mi familia, en Firmat.
Tantos años ahí, para qué contarlos. Sucedieron en la familia casamientos, nacimientos, muertes, tragedias impensadas. Y este cura celebrando el sacramento con los suyos, dando una palabra de consuelo, jugando con los sobrinos, malcriándolos. Haciendo travesuras con ellos, cuando me visitaban en “mi” casa pegada a la Iglesia de San Antonio de Padua.
Fui además de cura, rector y profesor de colegio secundario. Me gustaba la docencia, tenía la paciencia suficiente.
Hubo una época en que sufrí la persecución política, cuando algún gobierno se enemistó con la Iglesia. Lo primero fue quitarme la tonsura, común en ese entonces, y luego el cuello clerical. Después de ese tiempo, rara vez volví a usar ese distintivo. Y me criticaron bastante por eso. No es que haya sido un rebelde dentro de la Madre Iglesia, pero tenía mis pequeños gestos de desacato.
Como la vez en que casé en mi Iglesia a una madre soltera, hablo de muchos años atrás, cuando ciertas licencias eran impensadas.
Dediqué mucho tiempo y esfuerzo al colegio secundario de Chovet, del que fui fundador. Las primeras clases se dictaron en la misma casa parroquial, mi despacho se transformó en aula, y me sentía feliz. Fue el inicio de un logro para el pueblo que no se detendría, ya que el colegio se empezó a construir al lado de la Iglesia y por años y con sacrificio hicimos con la comunidad el edificio que soñábamos.
Yo quería que los jóvenes entendieran cuán importante era estudiar, iba al club a buscarlos y apalabrarlos. A muchos de ellos el estudio y sólo eso los sacaría adelante.
No había profesores, así que en mi modesto Citroën los buscaba diariamente en pueblos vecinos y los traía. Cada día, por años. Y qué feliz me hacía, insisto. Y mis cátedras de Teología y Francés, que recreo para el alma.
Cada día al oficiar la Santa Misa agradecía al Señor sus bondades.
En todo ese tiempo se fueron yendo los míos. Mi hermano menor, papá, mamá. Los domingos luego de la misa de diez iba a Firmat a casa de mi hermano mayor, que había sido la casa de la familia.
Visitaba a mis hermanas en sus casas y ellas, claro, me mimaban de mil formas distintas, pero sobre todo en la mesa, con esas comidas simples e inigualables que sólo ellas sabían hacer.
Iba, venía, hacía, era inquieto y si bien como dije no era polémico, tenía mis cosas por las que me amaban o me odiaban.
Volví en una oportunidad a mi tierra natal. Todo lo que imaginen pude haber sentido, multiplíquenlo al infinito.
Entre la Iglesia San Antonio de Chovet, el colegio, mi oficio de cura rector profesor, mi vida personal de tío favorito que bendecía las mesas familiares y hablaba de igual a igual y sin ceremonias con sus sobrinos. Entre aciertos y errores cometidos de los que me arrepiento, porque he sido un hombre y como tal humano. Entre el amor y desamor a veces de familia y amigos. Entre mi fe intacta y mis sueños jamás opacados. Entre mi amor por Cristo y María. Entre todos esos hechos, avatares, certezas, causas y efectos … fue transcurriendo mi sino. Decían de mí que era cariñoso con los niños, que tenía un trato cordial y afable, que era tolerante con otros credos, particularmente piadoso con enfermos y ancianos, que nunca mi investidura fue obstáculo para mi trato simple y mundano.
Había nacido el 23 de Julio de 1924 y mi temperamento estaba marcado por los calificativos del Abruzzo natal: “forte e gentile”. O como gustaba de definirme modestamente, un montañés terco e irredento.
En 1993 estaba enfermo. Cerca de mis setenta años el clima de mi querida pampa húmeda que sentía tan mía como mi Italia natal, ese clima, y algo de cigarrillo en la juventud, habían destrozado mis pulmones. Me ahogaba con frecuencia, y para poder respirar y más allá de remedios convencionales, evocaba las montañas donde tan dulce y manso el aire inundaba mi pecho.
El último tiempo fue difícil. Muy difícil. Mi hermana Doretta , apenas llegada de Italia luego de casi un año en Chieti, se instaló conmigo en la casa parroquial, en Chovet. Y mientras yo trataba de darme alivio con la máscara de oxígeno, ella me contaba lo que había cambiado y lo que no. Me hablaba en italiano. Me cantaba con dulzura las canciones de mi niñez. Cerrando los ojos volvía a ser ese chico flaco y lleno de ilusiones corriendo por las dulces colinas detrás de esas queridas mujeres.
Creo que si cometí pecados veniales o capitales, aparte de confesarlos antes de recibir el último sacramento, los comencé a purgar antes de partir, en mi tramo final.
Llegaba la hora. Sabría en breve de qué trataba ese gran misterio de la muerte. Y no tenía miedo, sólo un dolor físico infinito. Me desvelaba la pregunta que todo hombre se hace en esos momentos: ¿Había sido mi existencia en vano? ¿Había un dejo de trascendencia en mi paso por este mundo?
El 5 de marzo de 1993, cerré finalmente mis ojos. Y en un halo de luz nunca visto volví a abrirlos, con la voz de María, la Madre de Dios, que me llamaba. Y con la voz de la otra amada María, mi madre, que dulcemente me decía “Amedeo, figlio mio, non preoccuparti, sei a casa.”
—————————————————————–
****Soy María Rosa Infante Concistoro Di Iulio, sobrina del Padre Amadeo, hija de su hermana Doretta. Acepté el desafío de ponerme en la piel de mi querido tío y contar su historia en primera persona. Con datos que tenía a través de la palabra oral y escrita, de anécdotas familiares, de los infinitos momentos compartidos en los años que pudimos disfrutarlo. Lo hemos visto siempre y en primer lugar como un tío presente y entrañable. Pero además, a todos nosotros, sobrinos y sobrinas, nos legó un bagaje de vivencias de su largo y fructífero camino sacerdotal.
Agradezco el enorme gesto de la Comuna de Chovet y de su intendente. Para nosotros, que una plaza del pueblo que conocimos y amamos por nuestro tío Amadeo lleve su nombre, es motivo de orgullo. Cuando se reconoce a un hijo del lugar, aunque adoptivo, su memoria se llena de gozo.
Dejo para el final una frase en la lengua materna de Amadeo. La dijo un amigo que apreciaba –y aprecia- al curita abruzzés: «Quello che hai tenuto per te la morte se lo prende, quello che hai donato agli altri la morte te lo rende.” Va por vos, Tío Amadeo …****

Por MARÍA ROSA INFANTE